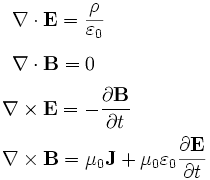Prueba
de la Voluntad
Christopher Hitchens
(Para publicarse en enero, 2012)
Se puede decir esto de la muerte:
No
hay que salir de la cama por ella.
Donde
sea que estés
Te
la traen—gratis.
-Kingsley Amis
Amenazas intencionadas, blofean con desprecio
Comentarios
suicidas son arrancados
Del
cuerno hueco, la pieza áurea del tonto
Dice
palabras desperdiciadas, demuestra advertir
Que
aquel no ocupado con nacer está ocupado con morir.
-Bob Dylan, “Está bien, Ma (Solo estoy sangrando)”
Cuando
llegó el momento, y el viejo Kingsley sufrió una desmoralizante y
desorientante caída, sí acabó en la cama y ultimadamente se volvió
hacia la pared. No fue todo reclinarse y esperar el servicio de
habitación en el hospital después de eso—“¡Mátame, jodido
idiota!” alguna vez le exclamó alarmado a su hijo Philip—pero
esencialmente esperó el final pasivamente. Debidamente llegó, sin
mucho alboroto y sin cargos adicionales.
El señor Robert Zimmerman de Hibbing, Minnesota, ha tenido por lo
menos un encuentro muy cercano con la muerte, más de una
actualización y revisión de su relación con el Todopoderoso y las
Últimas Cuatro Cosas, y se ve dispuesto a demostrar que hay muchas
maneras diferentes de probar que uno está vivo. Después de todo,
considerando las alternativas...
Antes de ser diagnosticado con cáncer del esófago hace un año y
medio, de modo ameno le dije a los lectores de mis memorias que,
cuando fuese confrontado con mi extinción, quisiera estar
completamente consciente y despierto, para poder “hacer” mi
muerte de manera activa y no pasiva. Todavía intento nutrir esa
pequeña flama de curiosidad y desafío: dispuesto a aguantar hasta
lo último y deseando aprovechar todo lo que se pueda la vida. Sin
embargo, algo que una enfermedad grave le hace a uno, es que examine
principios conocidos y dichos aparentemente confiables. Y hay uno
que encuentro que no estoy diciendo con la misma convicción que
alguna vez le tuve: en particular, he dejado de anunciar que “Aquello
que no me mata me hace más fuerte.”
De hecho, ahora me pregunto por qué alguna vez lo consideré tan
profundo. Usualmente se le atribuye a Nietzsche: Was
mich nicht umbringt macht mich stärker.
En alemán suena y se lee más como poesía, por lo cual parece más
probable que Nietzsche lo haya tomado prestado de Goethe, quien
estaba escribiendo un siglo antes. ¿Pero la rima sugiere razón?
Quizá lo hace, o lo puede, en cuestiones de las emociones. Recuerdo
pensar que, al haber sido puesto a prueba por momentos de amor y
odio, había logrado salir adelante de ellos con algo de fortaleza
ganada por la experiencia, que no pude haber obtenido de ninguna otra
forma. Y entonces una o dos veces, al alejarme de un accidente
automovilístico o un caos mientras reportaba del extranjero,
experimenté una sensación fatua de haber sido reforzado por el
encuentro. Pero, realmente, eso no es más que decir “Me salvé
por la gracia de Dios,” que a su vez no es más que decir “La
gracia de Dios me ha tocado a mí y se olvidó de aquel otro hombre
desafortunado.”
En
el mundo físico bruto, y el abarcado por la medicina, hay demasiadas
cosas que podrían matarte, no lo hacen, y luego te dejan
considerablemente más débil. Nietzsche estaba destinado a darse
cuenta de esto en la forma más difícil, lo que hace más confuso
que decidiera incluir la máxima anterior en su antología Ocaso
de los Ídolos
(1889). (En alemán esto se dice Götzen-Dämmerung,
que hace un claro eco a la épica de Wagner. Posiblemente su gran
descontento con el compositor, en el que criticó a Wagner por
repudiar los clásicos en favor de leyendas y mitos alemanes, fue una
de las cosas que le dio a Nietzsche fuerza moral. Ciertamente el
subtítulo del libro—“Cómo filosofar con un martillo”—tiene
bastante bravura.)
El
resto de su vida, sin embargo, Nietzsche parece haber contraído una
dosis temprana de sífilis, probablemente durante su primer encuentro
sexual, lo cuál le provocó aplastantes migrañas y ataques de
ceguera, y esto derivó en demencia y parálisis. Esto, mientras que
no lo mató inmediatamente, ciertamente contribuyó a su muerte y no
pudo posiblemente, en el inter, hacerlo más fuerte. En el curso de
su caída mental, se convenció de que la empresa cultural más
importante sería demostrar que las obras de Shakespeare habían sido
escritas por Bacon. Ésta es una inequívoca señal de postración
mental e intelectual avanzada.
(Tomo
cierto interés en esto, porque no hace mucho fui invitado a una
estación de radio cristiana en Dixie para debatir sobre religión.
Mi interlocutor mantuvo una cuidadosa cortesía sureña todo el
tiempo, siempre permitiéndome hacer todos mis puntos, y luego me
sorprendió preguntándome si me consideraba de algún modo
Nietzscheniano. Contesté que no, diciendo que estaba de acuerdo con
algunos de los puntos hechos por el gran hombre, pero no le debía
ninguna gran perspicacia, y no me agradaba su desprecio por la
democracia. H.L. Mencken y otros, traté de agregar, también lo
habían usado para argumentar en favor de un darwinismo social en
torno a lo inútil de ayudar a los “no aptos.” Y su espeluznante
hermana, Elisabeth, utilizó su caída para abusar su trabajo, como
si hubiera sido escrito en apoyo al movimiento alemán antisemítico.
Esto le dio a Nietzsche la no merecida reputación póstuma de
fanático. Mi interlocutor presionó, preguntando si sabía que
muchas de las obras de Nietzsche habían sido producidas mientras
moría de sífilis. Nuevamente, respondí que había oído de esto y
no conocía razón para dudarlo, ni para confirmarlo tampoco. ¡Justo
cuando empezaba la música de salida y se terminaba el programa, mi
anfitrión alcanzó a decir que se preguntaba cuánto de mi escritura
sobre Dios quizá haya sido influenciada por una enfermedad similar!
Debí haberlo visto antes, pero me quedé sin palabras.)
Finalmente,
y en miserables circunstancias en la ciudad italiana de Turín,
Nietzsche fue sobrecogido por la visión de un caballo siendo
cruelmente golpeado en la calle. Apurado por poner sus brazos
alrededor del cuello del caballo, sufrió de convulsiones y en
delante quedó al cuidado de su madre y hermana por el resto de su
vida llena de dolor. Ocurrió en 1889, y sabemos que en 1887
Nietzsche había sido influenciado poderosamente por las obras de
Dostoyevski. Parece haber una misteriosa correspondencia entre el
episodio en la calle y el horrible y gráfico sueño experimentado
por Raskolnikov, la noche anterior a los asesinatos decisivos, en
Crimen y Castigo. La pesadilla, que es imposible olvidar una
vez que se ha leído, incluye la horrorosa golpiza de un caballo
hasta la muerte. Su dueño le golpea a través de los ojos, le rompe
la espalda con un palo, llama a los transeúntes a ayudar con la
paliza... no se nos guarda nada. Si la horrible coincidencia fue
suficiente para llevar a Nietzsche a perderlo todo, entonces debió
haber quedado tremendamente debilitado, o apabullantemente
vulnerable, por sus otras aflicciones. Éstas, entonces, no le
sirvieron para hacerle más fuerte en lo absoluto. Lo más que pudo
haber significado, creo, es que aprovechó al máximo sus pocos
intervalos sin dolor y locura para plasmar sus colecciones de
aforismos y paradojas. Esto le pudo haber dado la impresión
eufórica de estar triunfando, y haciendo uso de la Voluntad del
Poder. Ocaso de los Ídolos fue, de hecho, publicado casi de
manera simultánea con el horror en Turín, así que la coincidencia
fue llevada hasta donde razonablemente podía llegar.
O
tomemos un ejemplo de un distinto y más templado filósofo, más
cercano a nuestros tiempos. El profesor Sidney Hook fue un famoso
materialista y pragmatista, que escribió tratados sofisticados que
sintetizaban las obras de John Dewey y Karl Marx. Él también fue
un ateo empedernido. Hacia el fin de su larga vida enfermó y
comenzó a reflexionar sobre la paradoja de que—basado en la meca
médica de Stanford, California—pudo disponer de un nivel de
cuidados sin precedentes, mientras al mismo tiempo fue expuesto a un
grado de sufrimiento que generaciones anteriores no hubieran podido
costear. Razonando sobre esto después de una experiencia
particularmente severa de la que se recuperó, decidió que hubiera
preferido haber muerto:
Estaba
a punto de la muerte. Una falla cardiaca fue tratada por propósitos
de diagnóstico con un angiograma, que detonó una embolia. Un hipo
violento y doloroso, ininterrumpido por varios días y noches,
prevenía la ingestión de comida. Mi lado izquierdo y una de mis
cuerdas vocales quedaron paralizadas. Algún tipo de inflamación en
mis pulmones ocurrió, y pensé que me estaba ahogando en un mar de
baba. En uno de mis intervalos lúcidos en esos días de agonía, le
pedí a mi médico que descontinuara todo servicio que me mantuviera
vivo, o que me mostrara cómo hacerlo.
El
médico se negó a esto, y en vez le aseguró a Hook que “algún
día apreciaría la tontería de esta petición.” Pero el filósofo
estoico, desde el punto de vista de vida continuada, aun insistió
que quisiera ser dejado morir. Dio tres razones. Otro derrame
agonizante pudiera afligirlo, obligándolo a sufrir todo de nuevo.
Su familia estaba pasando por una experiencia infernal. Recursos
médicos se estaban gastando para nada. En el curso de su ensayo,
usó una frase potente para describir la posición de otros que
sufren así, refiriéndose a ellos como descansando en “colchones
tumba.”
¿Si
tener la vida restaurada no cuenta como algo que no te mata, qué
sí? Y no obstante, parece no haber ningún sentido en el que a
Hook lo hiciera “más fuerte.” Si acaso, se podría decir que
concentró su atención en cómo cada debilitación se acumula a la
anterior y provoca una miseria acumulada con solamente un desenlace
posible. Después de todo, si fuera distinto, cada ataque, cada
derrame, cada vil hipo, lograrían reforzarlo a uno y crear
resistencia. Y esto es plenamente absurdo. Así que nos quedamos
con algo inusual en los anuarios de aproximaciones estoicas a la
extinción: no el deseo de morir con dignidad, sino el deseo de haber
muerto.
El
profesor Hook finalmente sucumbió en 1989, y soy una generación
menor que él. No he llegado tan cerca del amargo final como él
tuvo que hacerlo. Tampoco he tenido que tener una conversación tan
ardua con un médico. Pero sí recuerdo yacer ahí y ver mi torso
desnudo, que estaba cubierto con una rozadura roja por la radiación.
Esto era producto de un mes de bombardeo con protones que había
quemado el cáncer en mis nodos claviculares y paratraqueales, así
como el tumor original en el esófago. Esto me puso en una rara
categoría de pacientes que podían presumir haber recibido la
experiencia avanzada del Centro del Cáncer MD Anderson, en Houston.
Decir que la rozadura dolía sería un sinsentido. Lo difícil el
describir cómo dolía por dentro. Yací por días a la vez,
tratando en vano de posponer el momento en que tendría que tragar.
Cada vez que sí tragaba, una infernal marea de dolor fluía por mi
garganta, culminando con lo que se sentía como una patada de mula en
mi espalda baja. Me preguntaba si las cosas se verían tan rojas e
inflamadas por dentro como por fuera. Y luego tuve un pensamiento
súbito: ¿Si me hubieran dicho de esto con anticipación, me hubiera
sometido al tratamiento? Hubo varios momentos, en los que temblé,
convulsioné y maldije, que lo dudaba seriamente.
Probablemente
sea algo misericordioso que el dolor sea imposible de describir de
memoria. También es imposible advertir de él. Si mis doctores de
protones hubieran intentado decirme desde antes, quizá hubieran
mencionado un “gran malestar” o quizá una sensación de
irritación. Yo solo sé que nada de me pudo haber preparado o
tranquilizado para esto que parecía despreciar analgésicos y
atacaba mis entrañas. Ahora parece que me he quedado sin opciones
de radiación en estos lugares (tuve 35 días consecutivos de lo más
que pueda aguantar alguien), y mientras que ésto no es para nada una
buena noticia, me salva de tener que preguntarme si estaría
dispuesto a enfrentar el mismo tratamiento de nuevo.
Pero
también es misericordioso que ahora ya no pueda encontrar el
recuerdo de cómo me sentí durante esos lacerantes días y noches.
Y desde entonces he tenido intervalos de robustez relativa. Así que
como un actor racional, tomando la radiación junto con la
recuperación, debo estar de acuerdo en que si hubiera declinado a la
primer etapa, por lo tanto evitando la segunda y la tercera, ya
estaría muerto. Y eso no tiene atractivo.
Sin
embargo, no se puede escapar al hecho de que estoy enormemente más
débil que antes. Parece hace tanto el recuerdo de presentar al
equipo de protones con champaña y luego subir casi ágilmente a un
taxi. Durante mi siguiente estadía en un hospital, en Washington,
D.C., la institución me regaló una maliciosa neumonía (y me mandó
a casa con ella dos veces) que casi me acabó. La fatiga
aniquiladora que cayó sobre mí en consecuencia también tenía la
mortal amenaza de rendición ante lo inescapable: frecuentemente
encontraba al fatalismo y resignación sobre mí a manera que
fracasaba en pelear contra mi inanición general. Solo dos cosas me
salvaron de traicionarme y dejarme ir: una esposa que no soportaba
oír hablar en este modo aburrido e inútil, y varios amigos que
también hablaron libremente. Oh, y el analgésico ocasional. Qué
felizmente contemplaba mi día cuando veía que se preparaba la
inyección. Contaba como todo un evento. Con algunos analgésicos,
si se tiene suerte, se puede sentir el “golpe” cuando empieza a
funcionar: un cosquilleo tibio seguido de una euforia idiota. El
llegar a esto—como los tristes criminales que roban farmacias por
OxyContin. Pero fue un alivio del aburrimiento, y un placer culposo
(no hay muchos de esos en Pueblo Tumor), y no menos un alivio del
dolor.
En
mi familia inglesa, el rol del poeta nacional fue tomado no por
Philip Larkin, sino por John Betjeman, poeta de suburbios y la clase
media, y una presencia mucho más mordaz que el aspecto de osito de
peluche que a veces presentaba al mundo. Su poema “Sombra De Las
Cinco” lo muestra por lo menos aterciopelado:
Esta
es la hora del día cuando nosotros en la sala de los Hombres
Pensamos
“Una oleada más del dolor y me rendiré en la pelea,”
Cuando
aquel que lucha por respirar puede luchar menos fuerte:
Esta
es la hora del día que es peor que la noche.
He
llegado a conocer ese sentimiento, ciertamente; la sensación y
convicción de que el dolor nunca cederá y que la espera para la
próxima dosis es injustamente larga. Entonces llega un ataque de
falta de aliento, seguido de algo de tos sin sentido y luego—si es
un mal día—más expectoración de la que puedo manejar. Tarros de
saliva vieja, moco ocasional, y ¿para qué diablos quiero acidez
en este momento exacto? No es como si hubiera comido algo: un tubo
me da todos mis nutrientes. Todo esto, y el inmaduro resentimiento
que va con ello, constituye un debilitamiento. También la
sorprendente pérdida de peso que el tubo parece incapaz de combatir.
Ahora he perdido casi un tercio de mi masa corporal desde que el
cáncer fue diagnosticado: podrá no matarme, pero la atrofia
muscular hace más difícil inclusive los ejercicios más sencillos,
sin los cuales quedaría más endeble aun.
Estoy
escribiendo esto acabando de tener una inyección para tratar de
disminuir el dolor en mis brazos, manos y dedos. El principal efecto
secundario de este dolor es adormecimiento en las extremidades,
llenándome con el miedo no irracional de que pudiera perder la
habilidad de escribir. Sin esa habilidad, me siento seguro ahora, mi
“voluntad de vivir” sería atenuada. Suelo decir, algo
grandiosamente, que escribir no solo es de lo que vivo, sino que es
mi vida, y es cierto. Casi como la amenaza de perder la voz, que
actualmente ha sido aliviada por unas inyecciones a mis cuerdas
vocales, siento a mi personalidad e identidad disolviéndose mientras
contemplo manos muertas, y la pérdida de los cinturones de
transmisión que me conectan a la escritura y el pensamiento.
Éstas
son debilidades progresivas que en una vida más “normal”
hubieran tomado décadas en ocurrirme. Pero, como con la vida
normal, uno encuentra que cada día que pasa representa más y más
siendo restado de menos y menos. En otras palabras, el proceso lo
enferma a uno y lo mueve más cerca de la muerte. ¿Cómo pudiera
ser de otro modo? Justo cuando empezaba a reflexionar sobre estas
líneas, me encontré con un artículo sobre el tratamiento del
estrés post-traumático. Ahora sabemos, por experiencia costosa,
mucho más acerca de este malestar de lo que sabíamos.
Aparentemente, uno de los síntomas por los que se identifica es que
un rudo veterano dirá, buscando aligerar su experiencia, que “lo
que no me mata me hace más fuerte.” Esta es una de las
manifestaciones que “la negación” toma.
Estoy
atraído a la etimología de la palabra alemana “stark” [escueto,
desnudo o descarnado, N. Del T.], y su
pariente usada por Nietzsche, stärker, que significa “más
fuerte.” En yídish, llamar a alguien un “starker” equivale a
llamarlo militante, un tipo rudo, un trabajador duro. Hasta ahora,
he decidido lidiar con todo lo que mi malestar me presente, y
mantenerme combativo inclusivo al tomar la medida de mi propia
disminución. Repito, esto no es más que lo que una persona sana
tiene que hacer en cámara lenta. Es nuestro destino común. En
cualquier caso, sin embargo, uno puede dispensar con las máximas
amables que no le llegan a sus reputaciones.